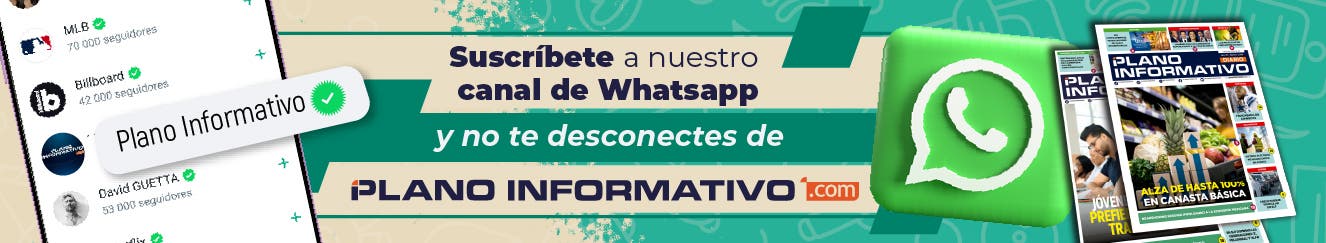Poco antes de negarse a dar entrevistas para siempre, el escritor checo Milan Kundera ofreció algunas de las últimas pistas para comprender qué es lo que se exigía a sí mismo al momento de decidir que una novela debía llegar al punto final.
"Que cuando termines con su lectura, debes ser capaz de recordar el principio. Si no, la novela pierde su forma y su 'claridad arquitectónica' se vuelve turbia", dijo a la revista The Paris Review en 1984.
Para entonces, su más reciente novela, La insoportable levedad del ser (1984) ya volaba de los estantes y se encaminaba, como ahora se sabe, a convertirse en uno de los libros insoslayables de su siglo.
La noticia de la muerte de Kundera (1929-2023), ocurrida el martes 11 de julio en París, refrendó que no sólo las primeras líneas del libro, sino que la historia entera de amor y celos entre Tomás y Teresa, la irrevocable libertad de Sabina, el idealismo de Franz y la vida breve de la perra Karenin quedarían para siempre cifrados en los corazones de sus lectores.
"Milan Kundera atravesó a una generación que no entendíamos por qué el amor era tan condenadamente difícil", reflexiona en entrevista la narradora Alma Delia Murillo.
"Recuerdo leer La insoportable levedad del ser o El libro de los amores ridículos (1968) y reírme de mis propios fracasos amorosos. No era la única. Además de los temas, estaba la experiencia lectora, la belleza de pensar sin tropiezos, un escritor ponía su voz al servicio de un relato que permitía gozar la narración desde una escritura fluida, humorística, legible y no por eso menos aguda", abunda.
"Aunque era previsible, debido a su avanzada edad, la muerte de Milan Kundera ha sumido a miles de lectores en una profunda nostalgia. Su partida se lamenta en los ochenta idiomas a los que fue traducido, pues nadie puede olvidar el momento en que leyó por primera vez sus libros más emblemáticos, aquellos que marcaron un antes y un después en nuestra vida de lectores", concuerda el escritor y editor Martín Solares.
En aquella entrevista para The Paris Review, que él mismo ayudó a editar con su máquina de escribir, tijeras y pegamento, ya exhibía la desconfianza que le producían los periodistas, por la posibilidad de que tergiversaran sus palabras, y también refrendaba la certeza absoluta, irrenunciable, de que son sus libros los que debían hablar por él.
Habría visto su recelo por la prensa al menos un tanto justificado cuando, una vez que la editorial Gallimard informó su fallecimiento, volvería a ser calificado, con insistencia, con un adjetivo del que renegó durante toda su vida: "disidente".
Nacido en Brno, en la entonces Checoslovaquia, la vida de Kundera estuvo irremediablemente ligada a la invasión soviética de 1968, que terminaría por forzarlo al exilio en Francia años después, en 1975.
"Es cierto que Kundera mostró malestar con el culto a la disidencia en Checoslovaquia y Europa del Este, sobre todo, después de la caída del Muro de Berlín", explica el historiador y ensayista cubano Rafael Rojas.
"Ese distanciamiento del triunfalismo liberal o del heroísmo anticomunista se refleja muy bien en la novela La ignorancia (2000), un retrato descreído de aquellas "revoluciones". Sin embargo, en la práctica, desde que cayó en desgracia después de la Primavera de Praga del 68 fue un disidente y a partir de 1975 un exiliado del comunismo", matiza.
La Primavera de Praga ha quedado tan ligada a la memoria del autor que, contrario a sus deseos al ponerle punto final a su libro más conocido, muchos de los obituarios que se hicieron en su honor han replicado erróneamente que La insoportable levedad del ser abre con una imagen de los tanques soviéticos entrando a la ciudad.
La relación de Kundera con el comunismo es complicada, primero como militante adolescente del Partido Comunista de Checoslovaquia, del cual fue expulsado dos veces, luego como reformista, antes y durante la invasión rusa, y finalmente como exiliado.
No obstante, un año antes del arribo de los tanques, en el Cuarto Congreso de Escritores de Checoslovaquia, el autor ya había pronunciado un discurso que dictaba, esencialmente, la que sería su convicción más firme: la defensa de las libertades elementales de la literatura contra toda censura y presión ideológica.
"Si la literatura quiere influenciar la vida, y esto es una paradoja que hay que comprender, si la literatura quiere influenciar la vida, no tiene que ser comprometida", dijo a Joaquín Soler Serrano en una entrevista televisada en 1980.
"El hombre tiene que defender su originalidad, su individualidad, su razón, tiene que defender la riqueza de la vida, que cada vez se volverá más plana. La política, el pensamiento político, ideológico, aplana la vida.
"Es decir, subordinar la literatura a un programa político, a una lucha política, es la capitulación más grande que se puede imaginar, y es porque yo quiero que mi literatura esté unida a la vida, que por eso la defiendo contra todo compromiso posible", defendió.
Esto no quiere decir, sin embargo, que sus obras, plenas de ironía, humor y sátira, no reflejen una crítica profunda a los fanatismos ideológicos, al régimen comunista soviético que invadió su país y a los totalitarismos en general.
"Toda su primera narrativa, que va de La broma (1967) a La insoportable levedad del ser (1984) es una crítica sofisticada, filosófica, del totalitarismo. El aporte de Kundera es no haber explorado este concepto a la manera de la filosofía política tipo Hannah Arendt o Isaiah Berlin, sino desde la tradición de la gran literatura psicológica centroeuropea", explica Rojas.
"Por eso le daba mucha importancia al humor, el amor, la litost (palabra checa que el autor tradujo como 'estado de tormento generado por la visión repentina de la propia miseria') y el kitsch bajo el totalitarismo", abunda el académico de El Colegio de México.
La broma (1967), su novela revelación, por ejemplo, relata la desventura del militante comunista checo Ludvik Jahn, quien es expulsado del partido y enviado a trabajar a una mina tras enviar una postal a una muchacha con un simple chiste: "¡El optimismo es el opio del pueblo! El espíritu sano hiede a idiotez. ¡Viva Trotsky!".
O también La vida está en otra parte (1969), donde cuenta la historia del fervoroso poeta comunista Jaromil, cuyo compromiso literario con el régimen es análogo al que el propio Kundera tuviera en su juventud, faceta que abandonó definitivamente.
La historia de La insoportable levedad del ser ocurre, sí, en el año de la Primavera de Praga, cuando los tanques marcaron la vida de su autor para siempre, pero gran parte de su perdurabilidad reside en otro sitio.
"Si exceptuamos a los amantes Tomás, Teresa y Sabina, y por supuesto, al simpático perro Karenin, los personajes más fascinantes en la vasta obra de Kundera son esos narradores que no parecen cambiar mucho a lo largo de todas sus novelas: seres hechos para contar historias de amor y desencanto mediante una mezcla perfecta entre desparpajo y cálculo, que lo mismo se permiten filosofar sobre el sexo que deleitarse con una discusión sobre filosofía", aquilata Solares.
"La insoportable levedad del ser es su libro más adictivo e irresistible, y sin duda el que abre las puertas de toda su obra. Luego de leer esa historia de amor prodigiosa, enmarcada en la historia del arte y el pensamiento, uno se ve arrastrado a leer toda su obra, buscando que el milagro se repita, como efectivamente lo hace en Jacques y su amo, Los amores ridículos, La despedida, El libro de la risa y el olvido o La vida está en otra parte. Si algo ofrecen todos ellos es una historia placentera que busca comprender la bruma de la existencia", ahonda.
"La novela (como género) es una meditación sobre la existencia, vista a través de personajes imaginarios. Su forma es la libertad ilimitada", señaló Kundera sobre su obra.
Receloso con la prensa, pero sociable con sus amigos, Kundera pasó sus últimos años en París, según recuentos de sus personas cercanas, con una memoria en declive.
Autor también de ensayos y de la obra de teatro Jacques y su amo (1971), Kundera pudo ver su obra, escrita primero en checo y luego en francés, incluida en la prestigiosa Biblioteca de la Pléiade de su casa editorial, Gallimard.
En el 2019, recuperó su nacionalidad checa y, apenas en abril de este año, donó los 3 mil libros de su biblioteca a su natal Brno.
Algo de su país siempre estuvo con él en su estudio, donde escribía con dos retratos en la pared: el de su padre, un reconocido pianista, y del compositor Leo Janácek, uno de sus modelos artísticos.
Kundera, quien llegó a ganarse él mismo la vida como pianista, concebía también sus novelas con elementos de composición musical, como la "polifonía" y las "variaciones sobre un tema".
Una concepción tan original de la novela que, además de granjearle millones de lectores, también lo convirtieron en un querido modelo para escritores.
"Le regalé al meu marido, el día que lo conocí, mi libro favorito de Kundera. Sabía que ese libro iba a seguir conmigo", evocó la escritora Brenda Navarro en su cuenta de Twitter.
"No creo ser el único que tomó la decisión de dedicarse a la literatura después de descubrir a Milan Kundera. ¿Cómo resistir a la aparente simplicidad de su prosa, la exhibición de la estupidez de los dogmas y su celebración gozosa y triste de la sexualidad? Adiós a un grande", recordó el autor Naief Yehya también en la red social.
"Porque Kundera era un narrador inimitable, es difícil pensar que de sus libros sobrevivirá una forma o un estilo. En cambio es un hecho que sus ideas sobre la novela y la historia del arte, su inteligencia y el sentido del humor que comparte con el lector constituyen aportaciones que trascenderán mientras vivan sus lectores", concluye Solares.
Una legión fiel de lectores que, con todo y el silencio de más de 40 años del autor sobre su propia obra, recuerdan con frescura el inicio de sus novelas más queridas y las emociones evocadas por sus palabras.
"Con la muerte de Kundera, se oscurece un poco el panorama; siempre alejado de los reflectores de la opinocracia, su inteligencia iluminaba a punta de relato. Consuela saber que siempre tendremos sus libros para ampliar las miras más allá de esta época de los ombligos, como la llamó él mismo en La fiesta de la insignificancia. Buen viaje, Kundera", despide Alma Delia Murillo.
***
Kundera y el Boom
"Kundera nos dio cita en un baño sauna a orillas del río para contarnos lo que había pasado en Praga. Parece que era uno de los pocos lugares sin orejas en los muros", recordaría el escritor Carlos Fuentes toda su vida.
El plural se refiere a él mismo, a Julio Cortázar y a Gabriel García Márquez, las tres luminarias del Boom Latinoamericano que, en el año axial de 1968, acudieron a Checoslovaquia a conocer a Milan Kundera.
Como lo muestra ese párrafo, parte del capítulo "Milan Kundera: El idilio secreto" del libro de Fuentes Geografía de la novela, se trató de un encuentro trascendental, en condiciones de peligro.
Fue el inicio de una relación de admiración y amistad entre ambos escritores que marcó un momento en el que, a decir de críticos e historiadores de la literatura, la renovación de la novela tenía como polos a Latinoamérica y a Europa Central (que no del Este, como Kundera defendió siempre).
"Las afinidades surgieron en el 68 de Praga, cuando Kundera conoció a Carlos Fuentes, Julio Cortázar y Gabriel García Márquez. Desde aquel encuentro fue evidente que el narrador checo era un gran lector de la novela latinoamericana, donde no habría que descartar a Alejo Carpentier y a Augusto Roa Bastos. Más adelante, en los años parisinos, fue también notable su gran complicidad intelectual con Octavio Paz y la crítica que este propuso de los regímenes de la URSS y Europa del Este", explica el historiador Rafael Rojas.
Afinidades longevas y entrañables, como destacaría Fuentes el 5 de abril de 1999, en una carta de felicitación a Kundera por sus 70 años, publicada en este diario.
"Cuando Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y yo viajamos a Praga en 1968 para estar contigo y con la esperanza democrática de tu patria, tuvimos que sentar a la misma mesa a los ángeles de la ilusión con los demonios de la fatalidad", recordó.
"No pudimos prever todo lo que, durante los siguientes treinta años, sucedería. Pero en medio de los tanques rusos en Checoslovaquia, los cadáveres juveniles en Tlatelolco y los macanazos policiacos en el Barrio Latino, nuestras palabras, querido Milán, sí afirmaron la necesidad de un imaginario para entender realmente la historia. Sí afirmaron que la literatura es indispensable para mantener vivos la lengua y la imaginación de una sociedad, y que sin imaginación, sin lenguaje, ninguna sociedad sobrevivirá", escribió el autor mexicano.
Una convicción que los cuatro escritores que se encontraron en la Primavera de Praga sostuvieron la vida entera.