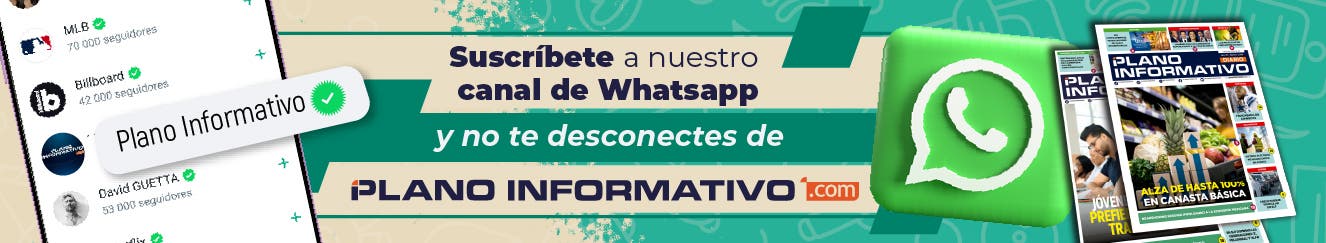Los terremotos son impredecibles. Por mucho que avance la ciencia, anticipar el lugar y el momento exactos en el que va a temblar el suelo seguirá siendo una utopía durante mucho tiempo, pero los geólogos no dejarán de buscar pistas para acercarse a conseguirlo. Cuando se trata de grandes seísmos, como los registrados en Turquía y Siria el 6 de febrero de este año —los dos principales fueron de magnitud 7,8 y 7,5—, que dejaron casi 60.000 muertos y más de 120.000 heridos, contar con esa posibilidad implicaría, al menos, estar prevenidos para tratar de salvar miles de vidas. Un estudio que acaba de publicarse en Nature Communications ha detectado anomalías anteriores a esta gran catástrofe sísmica. Los científicos, que pertenecen a centros de investigación de Alemania, EEUU y Turquía, han descubierto que se produjo una aceleración en el número de eventos sísmicos y una mayor liberación de energía desde, aproximadamente, unos ocho meses antes del terremoto. Estos temblores, de acuerdo con sus conclusiones, se pueden reunir en distintos grupos dentro de un radio de decenas de kilómetros con respecto al epicentro.
“Hemos analizado los registros de terremotos en la zona del epicentro durante los nueve años anteriores, y hemos encontrado que, en los ocho meses anteriores, dos zonas cercanas, a menos de 20 kilómetros del epicentro, incrementaron su sismicidad y se mantuvieron altamente activas hasta que ocurrió el terremoto de magnitud 7,8”, explica en declaraciones a El Confidencial la española Patricia Martínez-Garzón, geóloga del Centro de Investigación Alemán de Geociencias Helmholtz Center Potsdam (GFZ, por sus siglas en alemán), coautora del trabajo. Esta sismicidad, “además de ocurrir con una frecuencia casi tres veces mayor, liberó mucha mayor energía, es decir, que eran de mayor magnitud que en el periodo anterior”, añade. La ruptura principal se produjo en una falla y en una región que previamente ya eran conocidas por tener un potencial de riesgo sísmico muy alto. Sin embargo, estas “señales preparatorias” que identifica la investigación recién publicada tuvieron lugar tanto en la falla principal como en una falla secundaria, que hasta ahora no ha recibido mucha atención. Todos estos datos pueden resultar muy valiosos, ya que la existencia de indicios previos de grandes terremotos que, además, se podrían monitorizar, era desconocida hasta ahora. No obstante, los autores advierten de que existen muchísimas variables, así que, reconocer las señales y utilizarlas para el pronóstico sigue siendo un reto científico aún inalcanzable.
Saber si una zona sísmica está “despertando”
“Nuestros resultados son esperanzadores, ya que este cambio en la sismicidad antes de un sismo de gran magnitud puede ayudar a entender que una zona sísmica pueda estar despertando”, comenta Patricia Martínez-Garzón. Sin embargo, “todavía estamos muy lejos de predecir terremotos a corto plazo si es que algún día fuera posible, que lo dudo”. Por eso, el objetivo más inmediato de esta investigación es entender si es posible utilizar este tipo de señales para calcular las posibilidades de que ocurra un terremoto en un plazo "intermedio" de tiempo. Estamos hablando de “una escala temporal de meses, por ejemplo”, una meta que también y también persiguen otros grupos de investigación en el mundo. Sin embargo, para que esto sea posible sería necesario contar con más instrumentos de medición, especialmente en algunas zonas del planeta de gran riesgo sísmico pero que cuentan con pocas infraestructuras. “Sin duda, haría falta contar con una mayor monitorización que nos ayude a localizar mejor los sismos”, explica, pero también complementarla “con otros tipos de instrumentación, por ejemplo, para capturar terremotos lentos, es decir, señales que liberan energía a lo largo de varias horas, días o meses”. Además, sería muy útil conocer cómo de frecuentes son las señales que, finalmente, no conducen a que ocurra un terremoto. “En nuestro estudio, no las hemos visto en ningún otro periodo durante los nueve años analizados, pero podrían haber ocurrido anteriormente”, comenta.
Otros expertos del mundo coinciden en la relevancia de este trabajo, pero también son prudentes a la hora de estimar cuáles pueden ser las repercusiones. “Cualquier investigación que haga avanzar nuestra comprensión de los terremotos es valiosa”, afirma Lauren Vinnell, profesora de Gestión de Emergencias en el Centro Conjunto de Investigación sobre Catástrofes de la Universidad de Massey (Nueva Zelanda), en declaraciones a Science Media Centre. Sin embargo, este estudio “trata de la previsión, que es notablemente diferente de la alerta”, apunta. Ante este tipo de avances, esta experta considera que “sería importante dejar claro que prever no es lo mismo que predecir”. Así que, si alguna vez puede llegar a implementarse algún tipo de previsión, habría que tener en cuenta que habría una alta posibilidad de que se produjeran falsos positivos, es decir, el pronóstico de un terremoto que finalmente no se produce. Llegados a ese punto, esto podría “afectar a la confianza y la credibilidad percibida en la fuente de previsión, junto con importantes repercusiones sociales y económicas de cualquier medida que se adoptara en respuesta, como la reubicación masiva”.
Precisamente, tras el terremoto de Turquía de este año, se viralizó una supuesta predicción que no era tal: en un tuit, una persona que decía pertenecer a una entidad que estudia “la geometría de cuerpos celestes relacionados con la actividad sísmica” comentaba tres días antes que “tarde o temprano” habría un terremoto en esa región que rondaría una magnitud de 7,5. Los geólogos le desacreditaron rápidamente: desde luego, no tenía ningún mérito prever un gran seísmo en esa zona y en realidad no había dicho cuándo sucedería; pero además, pretender vincular un temblor con la influencia de planetas, estrellas o satélites, como hacía, es pura pseudociencia.