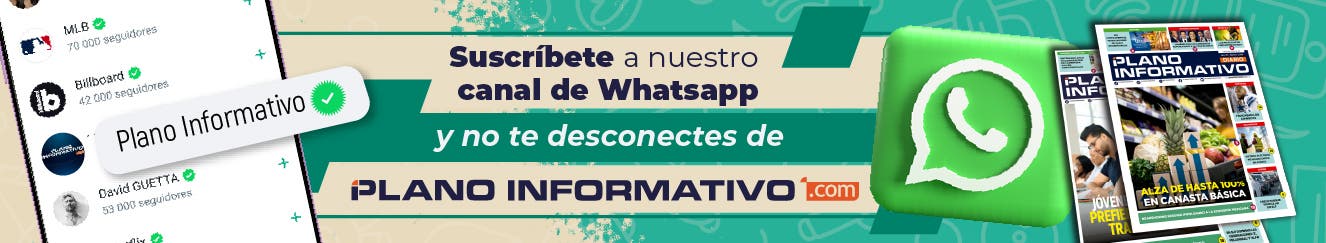Frente a frente, en ambos extremos de un largo pasillo, una vista neblinosa del Monte Fuji, delicadamente pintada sobre seda, encara una montaña pedregosa, típicamente mexicana, realizada al óleo.
La primera, obra de Hirai Baisen (1889-1969), se aprecia en un tokonoma, o nicho para la exhibición de obras de arte, mientras que la segunda, del Dr. Atl (1875-1964), ha sido colocada a la manera tradicional de un museo de Occidente.
Con todas sus diferencias culturales, sin embargo, ambos paisajes se hablan de una forma tan directa que, para el visitante del Museo Kaluz, el diálogo terminará por ser revelador de una tradición compartida.
Éste es uno de los cometidos principales de la exposición Casi oro, casi ámbar, casi luz. Bienvenida del paisaje mexicano al paisaje japonés, un esfuerzo pionero por reunir ambas concepciones, tan iguales como disímiles, de este género pictórico.
Bajo la curaduría de Luis Rius, especialista en arte mexicano, y Amaury García, su contraparte del arte japonés, la muestra reúne cerca de 100 obras, en distintos formatos, que abren numerosas conversaciones y que cuestionan diversas nociones de la historia del arte de ambos países.
"En el transcurso de este estudio, cada vez que rascábamos un poco, aparecían cosas que nos sorprendían", destaca García en entrevista.
"Se trata de concientizar las maneras en que nuestra propia historia del arte ha sido construida y sacudirla un poco al ver otras perspectivas. Eso ha sido muy interesante y muy rico", abunda.
Rollos de seda, biombos y pinturas con tinta china conviven con acuarelas, óleos y dibujos, en una investigación que se hizo a partir del acervo del Museo Kaluz y la colección privada de arte japonés de Terry Welch.
Las obras japonesas, parte de las corrientes nihonga y bunjinga, de los siglos 19 y 20, se encuentran con piezas contemporáneas de artistas como José María Velasco (1840-1912), Adolfo Best Maugard (1891-1964) y Alfredo Zalce (1908-2003).
De acuerdo con Rius, este abordaje específico es único en la historia, pues no existe una exposición anterior que haya tratado el tema del paisaje entre México y Japón como tema principal y con tanta amplitud.
"Y qué curioso que no se haya hecho, porque realmente se gana mucho. Abrir un nuevo horizonte, desde el horizonte propio que, aparte, te ayuda a entender un horizonte propio que uno creía conocer y resulta que no", expone.
"Yo lo llamo una especie de 'historia comparada del arte', que esta categoría yo creo que está muy superada, pero algo así se está cocinando en esto", apunta.
El inicio de esta comparación, como lo declara el título de la exposición, es uno de los más célebres haikús de José Juan Tablada, El saúz; la mirada de un mexicano hacia Japón: "Tierno saúz /casi oro, casi ámbar, / casi luz".
Con una mirada histórica, la muestra comienza con el núcleo temático "Gestaciones", que contrasta la aparición del género del paisaje en México, en el siglo 19, con el caso japonés, que surge en el siglo 14 por influencia de China.
Así, un paisaje de la Hacienda de Colón de Eugenio Landesio (1810-1879), el pintor italiano que enseñó su método en la Academia de San Carlos,abre el diálogo con una obra en tinta china de unas flores de cerezo realizadas por el calígrafo Asukai Masaaki (1611-1679) y el pintor Kano Masunobu (1625-16949).
En el núcleo siguiente, "Territorios", se aborda la importancia de las escuelas nacionales, regionales e independientes en cada país, mientras que en "Facetas" destacan las similitudes y contrastes directos entre ambas tradiciones.
Aquí se muestran algunos encuentros insólitos y, por ello, elocuentes, como el de un rollo primavera-verano de seda pintado por Nakata Unki (1872- ?), emparejado con tres óleos de José María Velasco (1840-1912), que demuestran la influencia del naturalismo europeo en ambos casos.
También un libro de versos de Carlos Pellicer, ilustrado por Roberto Montenegro (1885-1968), junto con un antiguo álbum japonés, como comprobación de la importancia del binomio poesía-paisaje en ambas culturas.
"Exploraciones", por otro lado, muestra a los innovadores del paisaje en cada país y "Ecos", sección curada por Jaime Moreno Villarreal, exhibe obra contemporánea de artistas mexicanos con referencias al arte japonés, como en el caso de José Castro Leñero (1953), Teresa Velázquez (1961), Irma Palacios (1943) y Liber de Pablo (1964).
Abierta al público en el recinto del Centro Histórico hasta el 30 de octubre, la exposición, según ambos curadores, es apenas un punto de partida para estudiar una relación que, desde ya, se muestra compleja y fructífera.
"Buscando alternativas para dialogar con las obras que me presentaba Amaury, iba buscando y me hice unas constelaciones en la cabeza increíbles y que, claro, había que optar por una posibilidad, pero esa apertura a mí me maravilló, aparte del esplendor estético que se da en el arte japonés", celebra Rius.
"Lo estético es tan importante para Japón como para nosotros, es un valor que, como dicen, tiene el arte que es universal", señala.
"Trabajar en esto me ha servido no sólo para darme cuenta de aspectos particulares del arte japonés que a lo mejor no había pensado así, sino también en la forma en que hemos construido nuestra propia historia del arte, que a veces (en México) no le damos espacio a nada más que no sea Europa o México", reflexiona, por su parte, García.
"Para el caso del arte mexicano, lo japonés tuvo un peso que siento que es mucho más fuerte de lo que hasta ahora creemos", concluye.
Por ello, Casi oro, casi ámbar, casi luz termina con una sala a oscuras, donde lo único que aparece iluminado son las obras de paisajes mexicanos y japoneses, como una forma de que se hablen entre ellas, sin nada más de por medio que su belleza, tan semejante y tan distinta.