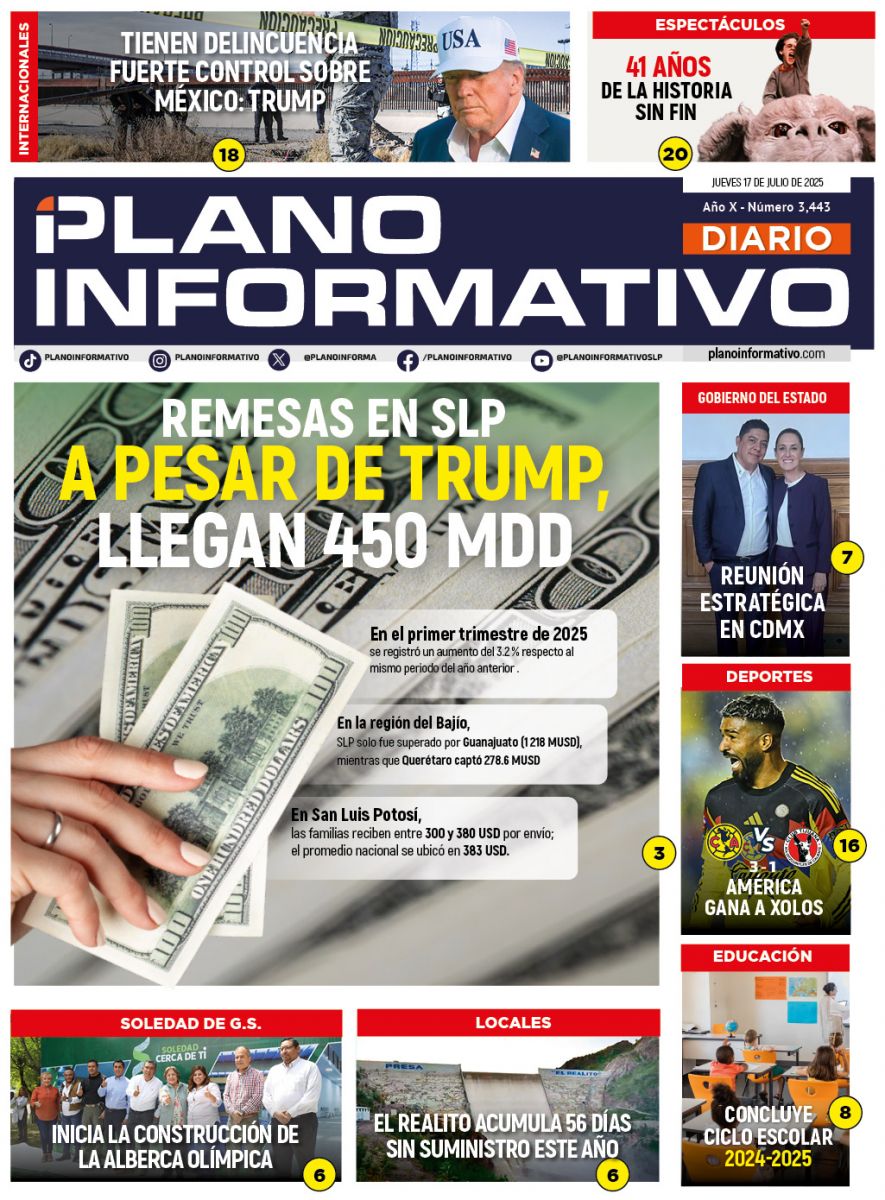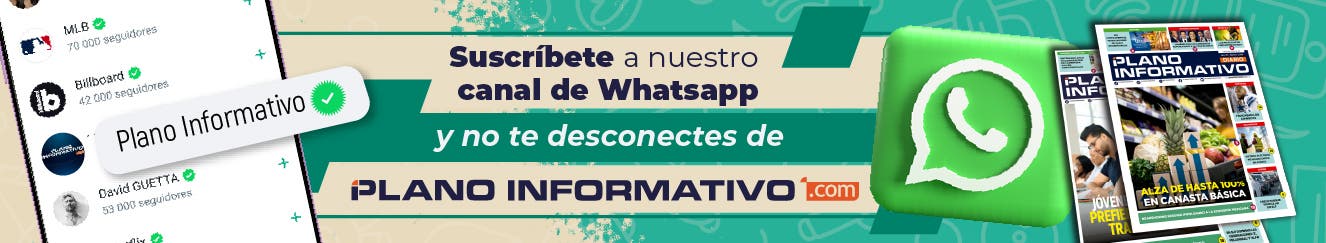Murió víctima de la tifoidea en la ciudad de México
De los potosinos Ilustres, pocas historias resultan tan llenas de leyendas como la de Francisco González Bocanegra, muerto un día como hoy pero de 1861.
Creador del Himno Nacional Mexicano, el poeta, dramaturgo, crítico y empresario, murió en la humedad de un sótano de la esquina que conforman actualmente las calles Isabel la Católica y Tacuba, en el Distrito Federal.
Sus últimos meses los pasó escondido y enfermo de tifoidea, enfermedad que al final le acarreó la muerte, misma que para los medios de la época fue casi desapercibida y las referencias sobre él se minimizaron como “un joven poeta que prometía mucho”.
Sin embargo, la historia juega con la verdad del creador del Himno Nacional, pues el potosino que no alcanzó a vivir la República consolidada, fraguó en sus versos el sentir de una patria que canta el himno que, según la historia, no quería crear.
El poeta nació en San Luis Potosí y fue hijo de José María González Yáñez, de nacionalidad española, militar al servicio del Ejército realista, y de Francisca Bocanegra y Villalpando, nativa de Pinos, Aguascalientes; hermana del licenciado don José María Bocanegra, ministro de Relaciones Exteriores en el gabinete de Vicente Guerrero.
En diciembre de 1827 se promulgó la ley de expulsión de los españoles radicados en México, y aunque González Yáñez estaba excluido de tal disposición al estar casado con mexicana por nacimiento, no quiso acogerse al indulto y salió a España con su familia. ??
Permaneció el militar, con su esposa, dos hijos, una niña y Francisco, el menor, que cumplió los doce años de edad en España, residiendo en el puerto de Cádiz. Por fin, el 28 de diciembre de 1836, la familia González Bocanegra regresó a México, a la ciudad de San Luis Potosí, donde el joven Francisco se dedicó al comercio.
Tiempo después se pasó a la ciudad de México, donde vivía el licenciado Ramón Pacheco, de Guadalajara, casado con doña Mariana Villalpando, tía de Francisco. Tenía dicho matrimonio una hija, Guadalupe González del Pino y Villalpando, del primer matrimonio de la señora, y ahí fue donde la historia dio un vuelco pues Francisco se enamoró de su prima. ??
González Bocanegra encontró en México el medio que le hacía falta: le sedujo desde un principio el trato con las bellas letras y sus cultivadores. Concurría a los más renombrados centros de reunión literaria, como la Academia de Letrán, en donde cultivaba lazos de amistad con destacados poetas, literatos y periodistas, como Francisco Manuel Sánchez de Tagle, Vicente Segura Argüelles, José María Roa Bárcena y otros.
Empezó a escribir versos inspirados, que pocas veces publicó, pero para dedicarse a ello, abandonó el comercio, ingresando a la administración pública. Desempeñó diferentes cargos, entre otros el de administrador general de caminos, censor de teatros y director del Diario Oficial, en la época del presidente Miramón.
Sin embargo, el 12 de noviembre de 1853, bajo la presidencia de Antonio López de Santa Anna, el Ministerio de Fomento, a cargo de Joaquín Velázquez de León, publicó una convocatoria para la creación de un Himno Nacional, que firmada por el oficial mayor, Miguel Lerdo de Tejada, ofrecía un premio “a la mejor composición poética que pueda servir de letra a un canto verdaderamente patriótico”, y señalaba un perentorio plazo de 20 días para presentar el trabajo.
Dicha convocatoria no fue bien recibida por Francisco, quien hasta el último día de su vida alegó que no era su estilo crear un himno para una nación, sin embargo, la fe ciega que le tenía su novia Guadalupe González del Pino y Villalpando, la obligó a tomar medidas desesperadas para que el letrado escribiera el himno.
Encerrón
Como Francisco se negaba a presentarse al certamen, a pesar de la insistencia de su novia y de sus amigos, ella, con un pretexto lo guió hasta una pieza aislada de su casa en la calle de Santa Clara (hoy Tacuba) número 6. Lo encerró y se negó a abrirle mientras no le pasara por debajo de la puerta la composición que iría al concurso.
Mucho trabajo le costó a González Bocanegra empezar a escribir su canto a la patria. Tuvo que repasar mentalmente todas las vicisitudes que había vivido México, los logros, los fracasos, los ideales… y, despertada la inspiración, fluyeron los versos casi sin corrección, casi sin dudas… y después de cuatro horas de trabajo, esos versos, improvisados en cuanto a su forma, pero detenidamente pensados y sentidos en cuanto a su contenido, pasaron por debajo de la puerta cerrada de las manos del poeta a las de su musa, y de las de ella a la historia. ?
En su Himno nacional destaca la fuerza de las palabras (consideradas por algunos exageradamente beligerantes) y la música, a tiempo de marcha, interpretada por una banda de guerra sin dotación de cuerdas. En su versión original contaba con 84 versos decasílabos (un coro introductorio de cuatro versos y diez estrofas de ocho versos). La versión actual del Himno se reduce a sólo cuatro estrofas, antecedidas por el coro, que se repite. Las estrofas originarias II, III, IV, VII, VIII y IX fueron suprimidas.
El fallo del jurado, compuesto por hombres tan eminentes como José Bernardo Couto, Manuel Carpio y José Joaquín Pesado, fue ratificado de inmediato por la nación entera, y el entusiasmo suscitado por los versos de Bocanegra fue tal, que, como el concurso para elección de música se alargara, el maestro Juan Bottessini, director de la Compañía de Opera Italiana que por entonces ocupaba el Teatro Santa Anna, puso música a los versos e hizo ejecutar su composición el 17 de mayo de 1854.
La interpretación estuvo a cargo de Enriqueta Sontang, soprano, y Gaspar Possolini, tenor. En agosto de 1854 el jurado musical dio su fallo: la música premiada se debía a la inspiración de Jaime Nunó, inspector de las bandas militares, español de nacimiento. El estreno oficial del Himno se llevó a cabo el 16 de septiembre de ese mismo año, en el teatro de Santa Anna, bajo la batuta de Jaime Nunó cantando por la soprano Balbina Steffenone y el tenor Lorenzo Salvi. A ese estreno asistieron Francisco González Bocanegra y Guadalupe González del Pino, ya como esposos.
El himno de su adiós
Tras un tiempo de respeto por parte de autoridades y críticos, González Bocanegra fue alejándose de la política, ya que el ambiente de discordia reinaba cada vez más en las altas esferas del gobierno de México.
Presidentes iban y venían: un día México era conservador, y al día siguiente era liberal. El gobierno conservador fue totalmente desplazado a finales de 1860 y la situación empeoró gravemente.
Los conservadores, por el solo hecho de serlo, fueron perseguidos con saña por los vencedores. Jaime Nunó había salido del país desde 1856, rumbo a Estados Unidos, y Vicente Segura Argüelles, primer editor del himno, cayó asesinado en la calle. ??Como se temía también por la vida de Francisco, su tío, José María Bocanegra, aunque también en peligro por su filiación conservadora, lo escondió en el sótano de su casa, en lo que hoy es la esquina de Isabel la Católica y Tacuba, a sólo media calle de la casa en la que diera vida a los versos del himno nacional.
Disfrazado de indio de calzón blanco, muchas noches salía para ver a su esposa y a sus tres hijas. ??En ese húmedo sótano lo alcanzó la epidemia de tifo que azotó a la capital a principios de 1861, y allí, escondido y perseguido, el cantor de la patria, murió el 11 de abril, a los 37 años, en brazos de su esposa y de su compadre, el abogado, poeta y sacerdote Andrés Davis Bradburn.
Tras la muerte del poeta, sus restos fueron humildemente inhumados en 1861 en el Panteón de San Fernando, pero fueron trasladados por iniciativa oficial al Panteón de Dolores en 1901; en septiembre de 1932, depositados por primera vez en la Rotonda de los Hombres Ilustres, y por fin, en 1942, colocados en su sitio definitivo, al lado de los del músico Jaime Nunó, quien comparte con él la gloria de la creación del himno nacional mexicano
El Bocanegra desconocido
Pero no sólo fue el himno el legado que dejó el poeta, pues González Bocanegra dejó además otras composiciones que se distinguen por su facilidad e inspiración, y el drama titulado Vasco Núñez de Balboa, que fue estrenado el 14 de septiembre de 1856 en el Teatro Iturbide y cuya primera edición impresa no se publicó hasta 1954.
Este drama histórico-caballeresco, muy en la línea del romanticismo imperante, mereció por su excelente versificación el elogio del dramaturgo español José Zorrilla, quien señaló sin embargo la lentitud de su desarrollo como principal defecto, lentitud que sin embargo, le llevó a escribir en sólo cuatro horas uno de los símbolos de la nación.