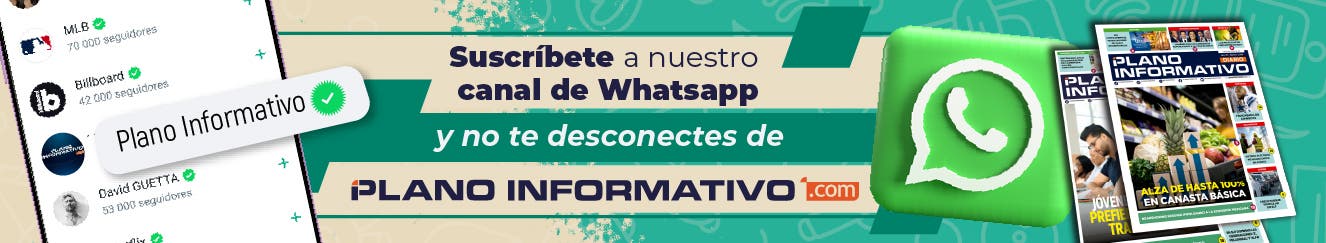Opinión

En 2010, la cocina tradicional mexicana fue inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. A quince años de ese momento histórico, la efeméride invita a revisar qué entendemos hoy por “patrimonio alimentario”, un concepto que va mucho más allá de una declaratoria o de un expediente técnico.
El patrimonio alimentario comprende el conjunto de prácticas, conocimientos, técnicas, productos y valores simbólicos que una comunidad reconoce como parte de su herencia compartida. Es un componente esencial de la vida social: lo que se cultiva, se transforma, se cocina y se comparte en torno a la mesa. Desde esta perspectiva, no se limita a los platillos emblemáticos; abarca sistemas agroalimentarios, utensilios tradicionales, formas de sociabilidad y una memoria que se transmite entre generaciones.
A lo largo de las últimas décadas, la alimentación ha adquirido un papel central en las políticas culturales y en las estrategias de desarrollo de distintos países. Las nociones de tradición, identidad y autenticidad se han vuelto relevantes tanto en el ámbito cultural como en sectores como el turismo, la cooperación o la economía creativa. La inscripción de la cocina tradicional mexicana, así como la de la dieta mediterránea o la gastronomía francesa ese mismo año, dan testimonio de ese proceso global.
En el caso de México, el expediente presentado ante la UNESCO describió la cocina tradicional como un modelo cultural amplio que integra agricultura, prácticas rituales, técnicas culinarias antiguas y modos de convivencia comunitaria. Reconoció la cadena completa de la alimentación —desde la siembra hasta el consumo— e identificó elementos fundamentales como la milpa, la chinampa, la nixtamalización, los metates, el maíz, el frijol y el chile. Este reconocimiento representó un hito para la visibilidad internacional de nuestras prácticas culinarias.
Sin embargo, el patrimonio alimentario no se expresa únicamente en las políticas públicas o en los reconocimientos formales. También se construye cada día a través de iniciativas locales: encuentros de cocineras tradicionales, festivales comunitarios, mercados regionales, proyectos educativos o espacios de transmisión familiar. Estas expresiones muestran que la cocina es, ante todo, una práctica viva que se transforma con el tiempo y que se sostiene gracias a la participación activa de las personas y comunidades.
En este sentido, los derechos culturales ofrecen un marco valioso para ampliar la conversación. Reconocer que todas las personas tienen derecho a participar en la vida cultural —a crear, preservar, transformar y transmitir su patrimonio alimentario— permite mirar la cocina desde un enfoque más inclusivo y comunitario. Como han señalado especialistas en políticas culturales contemporáneas, la cultura no es sólo un conjunto de bienes a resguardar, sino una práctica social que nos permite interpretar el mundo, construir identidad y fortalecer vínculos.
Pensar la cocina mexicana desde este enfoque implica considerar preguntas esenciales:
¿Cómo participan las comunidades en la preservación y transmisión de sus saberes?
¿Qué espacios se generan para el diálogo intergeneracional?
¿Cómo se garantiza que la diversidad cultural se exprese de manera justa y plural?
A quince años de la declaratoria de la UNESCO, la importancia de la cocina mexicana sigue radicando en su vitalidad cotidiana. En los cultivos que sostienen la vida, en los conocimientos transmitidos, en las manos que preparan, en los rituales que organizan el tiempo y en la convivencia que se construye alrededor de la comida. El patrimonio alimentario es parte de nuestra memoria colectiva, pero también de nuestro presente y de nuestro futuro, y su fuerza reside en que continúa siendo una práctica compartida.