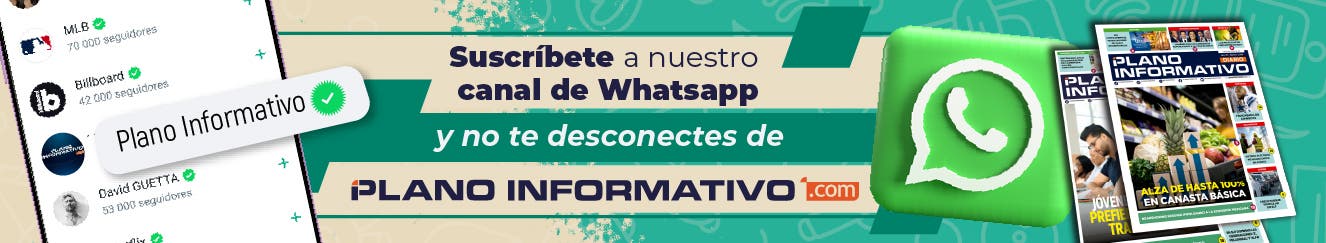¿Cómo se vive cuando el miedo deja de ser una emoción pasajera y se convierte en el telón de fondo de la vida cotidiana? En México, la normalización de la violencia ha dejado de ser solo un tema de seguridad para convertirse en una preocupación psicológica profunda. Las cifras de homicidios, desapariciones y crímenes ligados al narcotráfico no solo afectan a las víctimas directas, sino que generan un estado de hipervigilancia, temor y desgaste emocional en millones de ciudadanos.
Diversos estudios han documentado un aumento significativo de los trastornos de ansiedad en zonas marcadas por la violencia. La constante exposición a noticias violentas, las experiencias personales o de conocidos con la delincuencia y la incertidumbre generalizada crean un caldo de cultivo para lo que algunos psicólogos llaman "ansiedad social crónica". No se trata de un diagnóstico médico formal, sino de una descripción del estado colectivo de alerta que experimentan muchos mexicanos al salir a la calle, usar transporte público o simplemente ver las noticias.
"La violencia genera un trauma difuso y constante", señala la psicóloga social Marcela Lagarde. Este trauma no tiene inicio ni fin claro; no hay una zona segura, un horario de tranquilidad ni un espacio simbólico libre de amenazas. El resultado es una sociedad que vive en modo supervivencia, donde el cortisol se convierte en protagonista bioquímico y la calma en un lujo inalcanzable.
A diferencia de una crisis aguda, la ansiedad crónica inducida por el contexto violento es insidiosa. Se manifiesta en trastornos del sueño, irritabilidad, aislamiento social, consumo problemático de sustancias o incluso en formas de violencia interpersonal. Paradójicamente, el miedo también puede incubar reacciones agresivas, como si la violencia social sembrara semillas de violencia emocional y conductual en la vida privada.
En este contexto, es urgente pensar en la salud mental no como un lujo terapéutico, sino como una necesidad colectiva. Las respuestas institucionales suelen centrarse en lo punitivo, pero dejan de lado el acompañamiento emocional. Los programas de contención psicológica en comunidades afectadas, la formación de redes de apoyo y el acceso a terapia accesible no deben ser opcionales. Sanar el miedo es una forma de prevenir futuros estallidos.
Existen iniciativas que buscan romper este ciclo, como talleres comunitarios de resiliencia, espacios de escucha en escuelas y proyectos de periodismo constructivo que informan sin revictimizar. Sin embargo, estas acciones aún son aisladas frente a la magnitud del problema. El reto es escalar estas experiencias y entender que atender la ansiedad no es únicamente un asunto individual, sino una estrategia de salud pública.
¿Podremos imaginar un México donde sentirse seguro no sea una excepción? La violencia deja cicatrices visibles, pero también otras, silenciosas, que afectan la forma en que pensamos, sentimos y convivimos. Reconocer la ansiedad crónica como uno de los daños colaterales de la violencia es el primer paso para construir una sociedad más empática, consciente y capaz de sanar desde sus emociones.