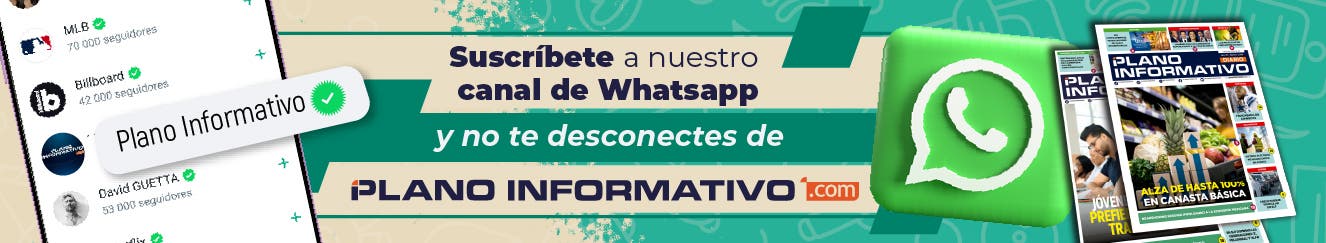Punto Crítico

Instagram: @ritmos_propios
Vivimos midiendo el tiempo, pero rara vez lo sentimos. Corremos de un compromiso a otro, mientras los días se desvanecen como si alguien hubiera bajado la velocidad del recuerdo y subido la del calendario. A este fenómeno, cada vez más visible en la modernidad acelerada, podríamos llamarlo ceguera del tiempo: la incapacidad de percibir su paso de forma consciente, de vivirlo como una experiencia interna más que como un dato del reloj.
La psicología ha descrito este fenómeno con distintos nombres: “cronodisia”, “presentismo” o “anestesia temporal”. El filósofo Byung-Chul Han afirma que “la sociedad del rendimiento ha perdido la capacidad de demorarse”, y con ello, hemos perdido el pulso del tiempo vivido. La ceguera del tiempo no es simplemente no tener tiempo, sino no ver el tiempo pasar. Es una desconexión perceptiva: el tiempo ya no se siente, se administra.
La ciencia ofrece algunas pistas. Estudios en neurociencia cognitiva han mostrado que nuestra percepción temporal depende de la atención y la emoción. Cuando la mente está saturada de estímulos o atrapada en rutinas, el cerebro deja de registrar la duración de los eventos. Por eso, la infancia —llena de primeras veces— se siente tan larga, y la adultez —plagada de repeticiones— se evapora. ¿No es acaso inquietante pensar que el tiempo no pasa igual cuando dejamos de asombrarnos?
Esta ceguera del tiempo también se manifiesta de forma particular en la neurodivergencia. Personas con TDAH, autismo o dislexia, por ejemplo, suelen experimentar una percepción distinta del tiempo: más fragmentada, más elástica. En el caso del TDAH, la dificultad para estimar la duración de las tareas o mantener la atención constante puede generar una sensación de “tiempo invisible”, lo que a menudo se confunde con desorganización o falta de disciplina. En realidad, se trata de un procesamiento temporal diferente, no de una falta de voluntad. La neurodiversidad nos recuerda que el tiempo no es igual para todos: es una experiencia subjetiva, moldeada por la manera en que cada cerebro percibe y siente.
La ceguera del tiempo también tiene una dimensión social. En una cultura que valora la productividad sobre la presencia, tomarse un respiro se interpreta como pereza. Pero acaso el verdadero acto revolucionario sea detenerse, mirar el cielo sin buscar señal, y sentir que el mundo sigue girando sin nuestra prisa. La lucidez comienza cuando comprendemos que no se trata de controlar el tiempo, sino de reconciliarnos con él.
La ceguera del tiempo no es inocente. Su consecuencia es existencial: nos desconecta del sentido de lo vivido. Al no percibir el paso del tiempo, perdemos la conciencia de nuestra historia, y sin historia no hay identidad sólida. Viktor Frankl decía que “la vida se vuelve insoportable cuando no tiene sentido, no cuando hay sufrimiento”. El tiempo que no se siente es, en cierto modo, un tiempo sin sentido.
Sin embargo, hay maneras de recuperar la vista temporal. La práctica de la atención plena, el arte, la contemplación y el contacto con la naturaleza son ejercicios de desaceleración perceptiva. Permiten que el tiempo vuelva a expandirse, que recupere su textura. No se trata de “ganar tiempo”, sino de habitarlo. Quien logra hacerlo no vive más años, pero vive más dentro de cada uno.
Quizá el desafío contemporáneo no sea tener más horas, sino volver a verlas pasar. Cuando aprendemos a mirar el tiempo de frente, descubrimos que nunca nos faltó: lo que nos faltaba era verlo.