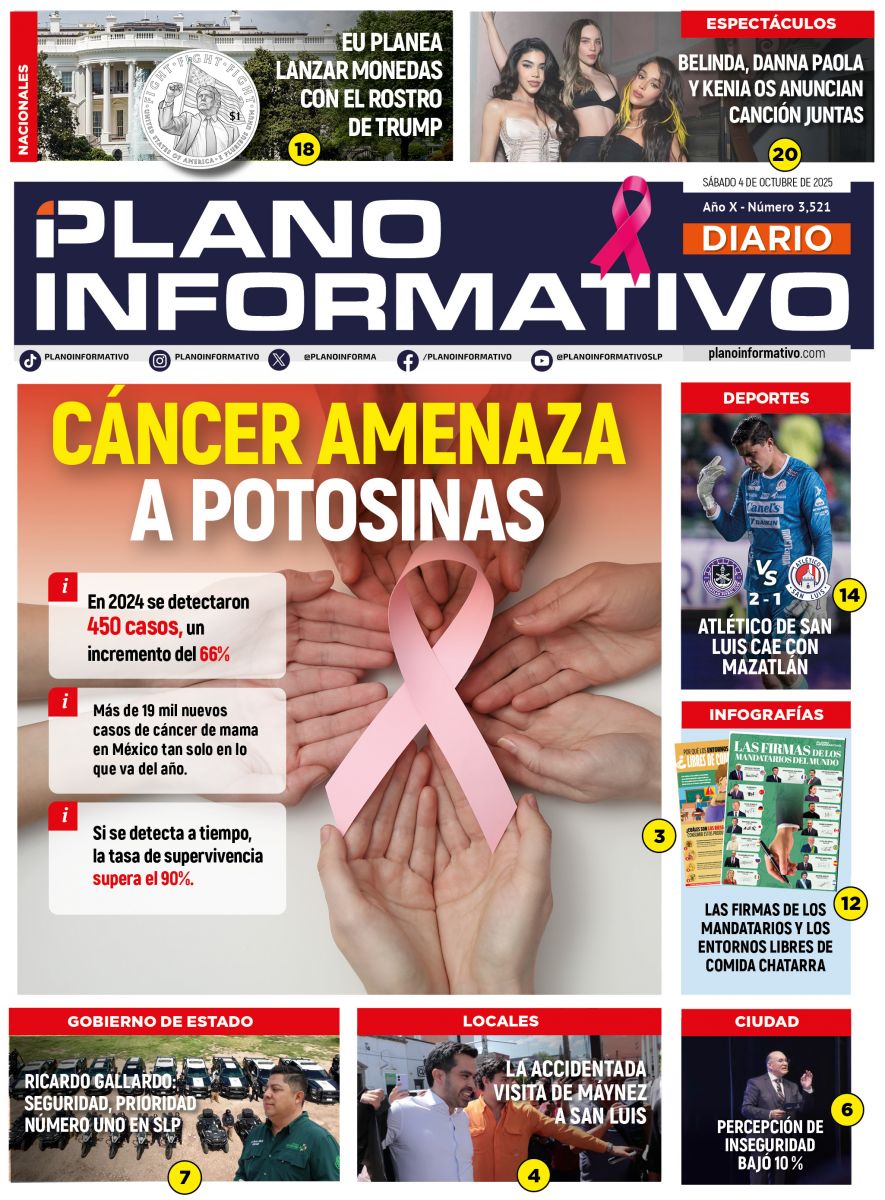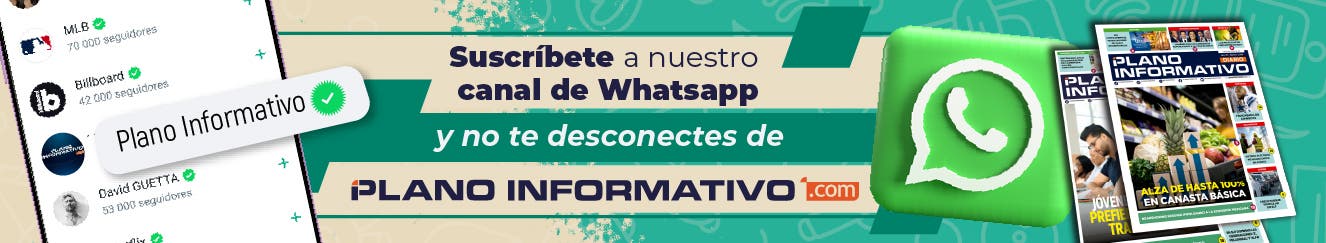Clave 360°

El agua, recurso indispensable para la vida y el desarrollo, ha pasado de ser un bien que se percibía como abundante a convertirse en el centro de la preocupación nacional y mundial. México enfrenta una coyuntura histórica con la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados para expedir la Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales. Se trata de un esfuerzo por traducir en hechos el derecho humano al agua, consagrado en el artículo 4º constitucional desde 2012, y por devolver a la nación la rectoría sobre este recurso estratégico.
La pregunta es inevitable: ¿será esta vez diferente, o se repetirá la historia de grandes reformas legales que no logran transformar la realidad?
La nueva iniciativa busca dejar atrás un modelo que convirtió al agua en mercancía, alentando el mercado negro de concesiones y el acaparamiento legalizado. Ahora se plantea que el agua sea reconocida explícitamente como un bien estratégico de la nación, no sujeto a especulación. Entre los cambios más relevantes, se prohíbe la transmisión de concesiones entre particulares, se establece que toda prórroga pase por la autoridad del agua y se elimina la posibilidad de cambios discrecionales de uso.
Asimismo, se propone la creación de un Registro Nacional del Agua, un mecanismo de transparencia largamente esperado, y se establecen sanciones mucho más severas para combatir el robo del recurso, el desvío ilegal de cauces y la corrupción en concesiones. Incluso se prevén penas de hasta diez años de prisión en los casos más graves.
La iniciativa también reconoce el papel de los sistemas comunitarios de agua, especialmente en regiones indígenas y rurales donde millones de mexicanos se abastecen a través de formas colectivas de organización. Este reconocimiento es un paso necesario para fortalecer modelos locales que han demostrado resiliencia, aunque requieren acompañamiento técnico y financiero.
La dimensión de los retos es enorme. En las ciudades, más del 40% del agua se pierde en fugas y conexiones no registradas. En el campo, el sector agrícola consume alrededor del 76% del recurso nacional, con sistemas de riego en gran parte obsoletos y poco eficientes. Según estimaciones de organismos civiles, más de 9 millones de personas en México carecen de acceso seguro al agua potable, de las cuales 5 millones viven en comunidades rurales.
La pregunta central es si un nuevo marco jurídico será suficiente para revertir estas cifras. La experiencia muestra que, en México, los problemas no suelen radicar en la ausencia de leyes, sino en la brecha entre lo que se legisla y lo que se implementa. Si no hay recursos suficientes, profesionalización de los organismos operadores y mecanismos de vigilancia independientes, la reforma podría quedarse en buenas intenciones.
Si hay un lugar que simboliza el dilema hídrico de México, ese es el campo sinaloense. Sinaloa es el granero del país: produce casi una tercera parte del maíz blanco nacional y es líder en hortalizas de exportación. Pero esta productividad descansa sobre un uso intensivo de agua en una región marcada por la sequía recurrente.
Los distritos de riego del norte del estado –Ahome, Guasave, El Carrizo– son testimonio de una paradoja: alta productividad agrícola sostenida con infraestructura construida desde mediados del siglo XX, pero cada vez más vulnerable a la falta de lluvias y a la sobreexplotación de presas y acuíferos. La sequía de 2021 y 2023 dejó embalses en mínimos históricos, obligando a reducir volúmenes para riego y afectando miles de hectáreas.
El nuevo marco legal propone la tecnificación del riego, la medición obligatoria y una planeación hídrica estratégica. Sin embargo, sin un acompañamiento decidido en financiamiento y capacitación para productores, el riesgo es que la ley quede en letra muerta. Lo que ocurre en Sinaloa es un recordatorio de que el derecho humano al agua no puede separarse de la seguridad alimentaria.
Uno de los elementos más innovadores de la propuesta es la creación de un Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, destinado a reasignar estratégicamente el recurso, priorizando el derecho humano y la sustentabilidad. También se establece la obligación de promover la planeación hídrica a corto, mediano y largo plazo, reconociendo que la gestión del agua no puede limitarse a ciclos sexenales.
La visión es acertada: se necesita pensar el agua con horizonte de 15, 30 o incluso 50 años, considerando el cambio climático, el crecimiento poblacional y la presión industrial. Sin embargo, será crucial que este fondo y estos planes no se conviertan en instrumentos sujetos a discrecionalidad política o burocrática.
La experiencia internacional ofrece ejemplos útiles. Sudáfrica, por ejemplo, estableció desde hace más de dos décadas la figura del water reserve, que obliga a garantizar primero el agua para la población y para los ecosistemas antes de asignarla a usos industriales. Chile, tras un largo periodo de privatización, reformó su Constitución en 2022 para declarar el agua como un bien inapropiable de uso público. Israel, en cambio, ha mostrado cómo la innovación tecnológica puede marcar la diferencia: recicla cerca del 85% de sus aguas residuales, opera plantas desalinizadoras de gran escala y ha convertido el riego por goteo en un estándar exportado al mundo.
Estos ejemplos muestran que el cambio no depende únicamente de las leyes, sino de un ecosistema de políticas públicas, innovación tecnológica, financiamiento sostenido y participación social real.
La Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales son, sin duda, un avance. Representan un intento por corregir décadas de omisiones y por colocar al agua en el centro de la política pública nacional. Pero no debemos olvidar que las leyes son marcos, no soluciones automáticas.
La medida real de esta reforma no será la elocuencia de sus artículos ni la solidez de su exposición de motivos, sino algo mucho más concreto: el vaso de agua limpia que llegue –o no– a cada hogar mexicano, desde la colonia marginada en la periferia de una gran ciudad hasta la comunidad indígena en lo profundo de la sierra, y también hasta los campos agrícolas de Sinaloa, donde se juega buena parte de la seguridad alimentaria del país. El desafío es monumental, pero ineludible. México no puede darse el lujo de fallar.