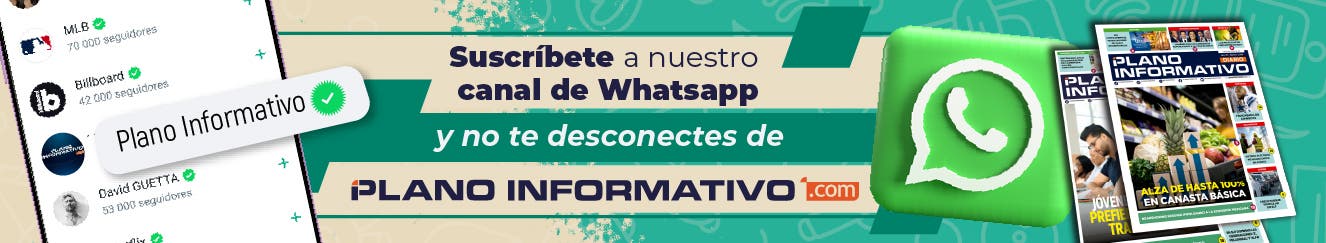Twitter: @Mik3_Sosa
¿Por qué seguimos tratando la diferencia como una deficiencia? Esta es una de las preguntas clave cuando hablamos de neurodivergencia y su lugar en una sociedad que, en muchos aspectos, aún está moldeada por una visión capacitista del mundo. La neurodivergencia, término que abarca condiciones como el autismo, TDAH, dislexia, entre otros, propone una nueva manera de entender la diversidad neurológica no como enfermedad, sino como parte del espectro natural del ser humano. Sin embargo, las políticas públicas y los discursos sociales siguen rezagados, perpetuando exclusiones sutiles y a veces devastadoras.
El capacitismo —la creencia implícita o explícita de que ciertos cuerpos o mentes son superiores a otros— se manifiesta tanto en leyes como en prácticas cotidianas. Desde la falta de accesibilidad en trámites gubernamentales hasta la escasa formación de los profesionales en salud mental, educación y justicia, todo revela una estructura que beneficia a la "norma" y margina lo distinto. En palabras de la activista Lydia X. Z. Brown, “el capacitismo es una forma de violencia que se filtra en todas las áreas de la vida”. ¿Cómo podemos esperar inclusión si la base del sistema es la exclusión?
En el ámbito educativo, por ejemplo, muchas veces se habla de integración, pero rara vez de inclusión. Integrar es permitir que alguien entre a un sistema ya diseñado; incluir es transformar ese sistema para que todas las formas de aprender y expresarse sean válidas. Las políticas públicas adecuadas no solo deben garantizar acceso, sino también representatividad, acompañamiento y respeto por las distintas formas de existir. No basta con abrir la puerta, hay que rediseñar el espacio.
Los expertos en neurodiversidad insisten en que el bienestar de las personas neurodivergentes no se limita a diagnósticos y tratamientos, sino que requiere un entorno social comprensivo, flexible y éticamente comprometido. Thomas Armstrong, autor de El poder de la neurodiversidad, señala que “los sistemas deben adaptarse a las personas, no al revés”. Esto implica una transformación radical en políticas de empleo, salud, urbanismo y participación ciudadana.
¿Qué implicaría una política pública verdaderamente inclusiva? Significaría, por ejemplo, consultas ciudadanas con personas neurodivergentes en el diseño de leyes que les afecten directamente. También, sistemas de salud mental con enfoques personalizados y libres de prejuicio, campañas de sensibilización para erradicar estigmas, y una educación que valore la diversidad como riqueza, no como problema a resolver.
Es también una cuestión de justicia emocional. Las personas neurodivergentes enfrentan no solo barreras externas, sino también un constante esfuerzo por justificar su existencia en términos comprensibles para una sociedad que no está diseñada para ellas. ¿Cuántas veces se les ha dicho que exageran, que deben adaptarse, que “no se nota tanto”? La carga de encajar no debe recaer únicamente en quien es diferente, sino en todos quienes formamos comunidad.
Para avanzar, es necesario desmontar el capacitismo estructural y promover políticas públicas basadas en la empatía, el conocimiento y la justicia. Esto no solo beneficiará a las personas neurodivergentes, sino que enriquecerá la sociedad entera al permitir una convivencia más auténtica y humana. ¿Y si dejáramos de preguntarnos cómo corregir la diferencia y empezáramos a preguntarnos cómo aprender de ella?