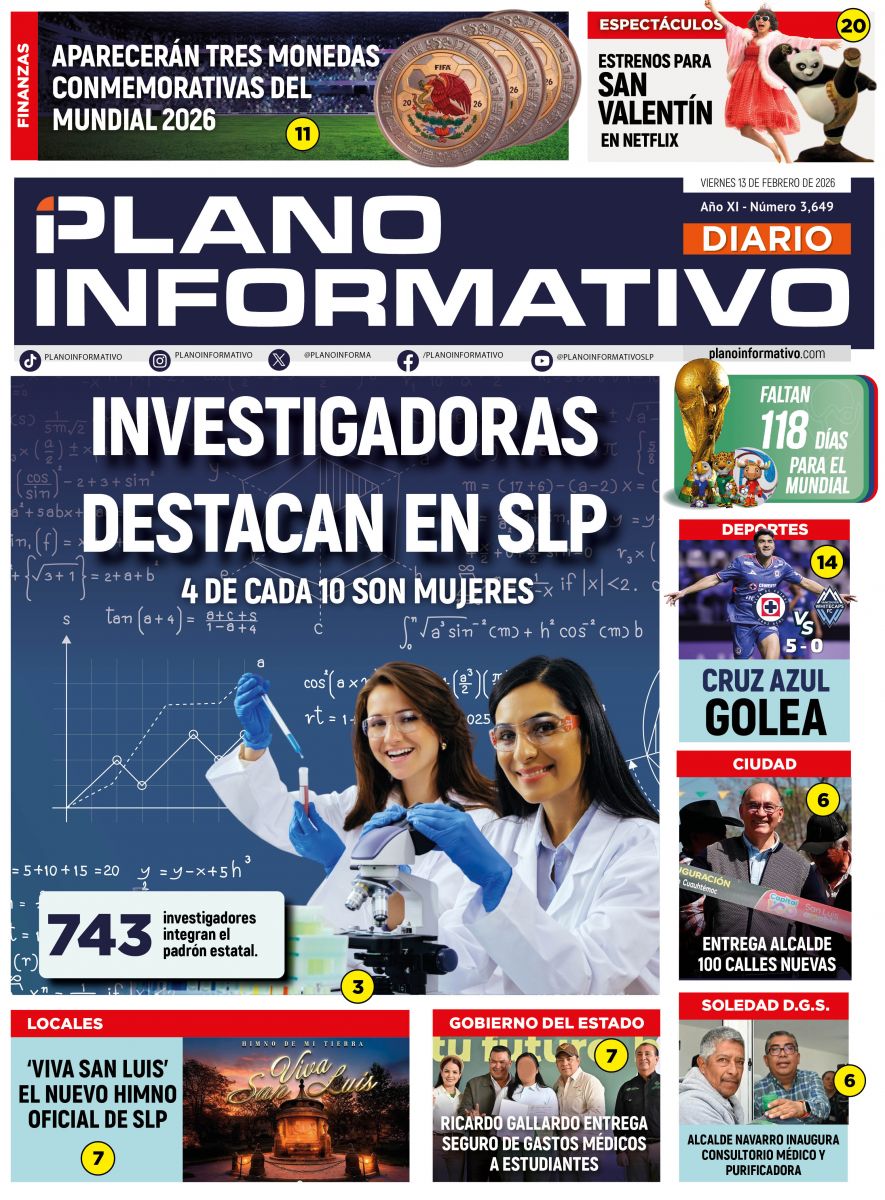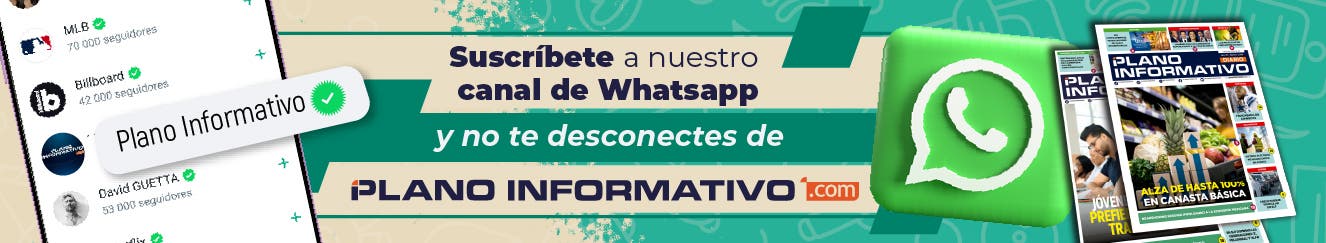En la historia reciente, pocas palabras han sido tan perseguidas, analizadas y redefinidas como “felicidad”. Desde los filósofos antiguos hasta los influencers modernos, todos parecen tener una receta. Pero ¿es la misma para todos? ¿Qué significa ser feliz para una persona joven en 2025 comparado con lo que significaba para alguien de la misma edad en 1965? Esta pregunta no solo refleja una curiosidad social, sino que revela profundas diferencias intergeneracionales en cuanto a valores, expectativas y formas de vida.
Los baby boomers crecieron en un México donde la felicidad estaba ligada al progreso material, la estabilidad familiar y el respeto a las normas. La Generación X introdujo la crítica y la independencia como valores centrales. Los millennials redefinieron la realización como experiencia y equilibrio, mientras que la Generación Z busca propósito, autenticidad y salud mental. Cada generación no solo ha vivido diferentes contextos económicos y tecnológicos, sino que ha tenido que desarrollar su propio mapa emocional frente a un mundo cambiante.
Según el sociólogo Zygmunt Bauman, vivimos en una “modernidad líquida”, donde nada es permanente: relaciones, trabajos, sueños. Esto afecta especialmente a las generaciones más jóvenes, quienes enfrentan una paradoja constante: tienen más opciones que nunca, pero también más ansiedad. El exceso de información y la presión por “ser felices” ha impulsado la búsqueda de nuevas respuestas: meditación, terapia, minimalismo y exploraciones interiores se han vuelto moneda común.
Por otro lado, las generaciones mayores a menudo se sienten incomprendidas o marginadas por la velocidad del cambio cultural. Para muchas personas adultas mayores, la felicidad todavía se vincula con la utilidad social, la familia o la fe, mientras que en sectores más jóvenes predomina la autoexploración, la creatividad o incluso el activismo. ¿Es posible que ambas formas sean igualmente válidas, aunque diferentes?
La clave podría estar en dejar de pensar la felicidad como un destino universal y empezar a verla como una construcción generacional, cultural y personal. Como dice el psicólogo Martin Seligman, uno de los padres de la psicología positiva: “No hay una sola forma de vivir bien, sino múltiples caminos hacia una vida con sentido”. Desde esta perspectiva, no se trata de imponer modelos, sino de abrir espacios de diálogo donde puedan compartirse aprendizajes, heridas y esperanzas.
¿Y si en lugar de juzgar las diferencias, se aprovecharan como fuente de sabiduría colectiva? ¿Y si se aceptara que cada generación tiene algo valioso que aportar a la idea de felicidad, desde el esfuerzo silencioso de quienes crecieron en contextos más rígidos hasta la libertad emocional de quienes habitan un presente más flexible? En una sociedad como la mexicana, donde la familia y la comunidad siguen teniendo un peso significativo, este diálogo puede ser profundamente transformador.
En última instancia, la búsqueda de la felicidad no debería separar, sino unir. Porque, aunque las formas de entenderla varíen, el deseo profundo es el mismo: vivir con sentido, pertenecer, amar y dejar huella. Tal vez el verdadero reto intergeneracional no sea alcanzar una felicidad homogénea, sino construirla colectivamente, respetando la diversidad de épocas, historias y miradas.