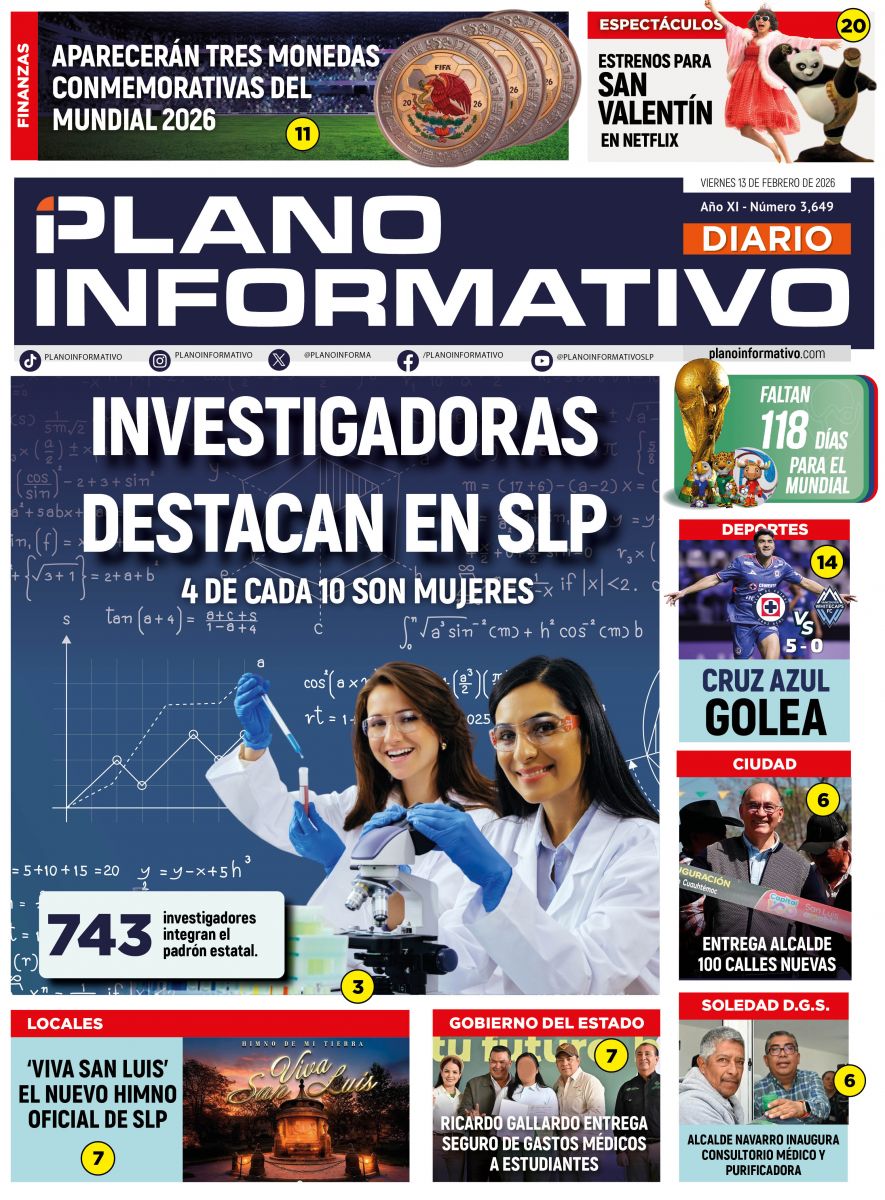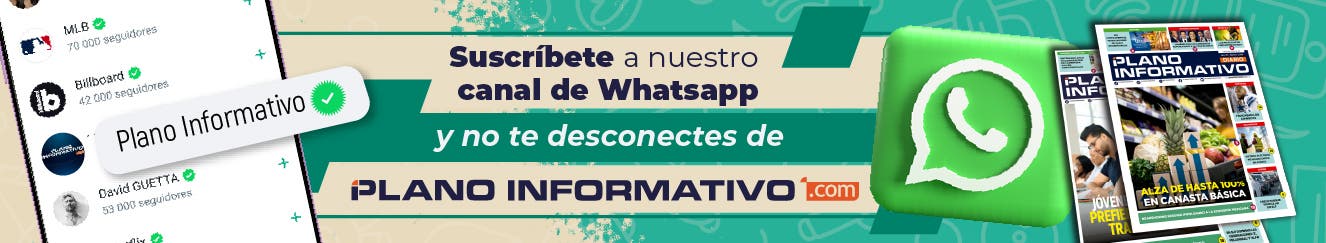Punto Crítico

Twitter: @Mik3_Sosa
¿Y si la autocrítica no fuera sinónimo de castigo, sino de conciencia? En una sociedad donde la exigencia personal ha sido confundida con autosabotaje, es urgente replantear el papel de la autocrítica como herramienta de crecimiento y no de destrucción. En México y muchos otros países, se ha normalizado un discurso interno agresivo que no perdona errores, que minimiza logros y que exige perfección constante. Sin embargo, la autocrítica bien dirigida podría ser una aliada poderosa en el desarrollo personal y colectivo.
A nivel psicológico, la autocrítica es una función natural de la conciencia moral. Nos permite revisar nuestras acciones, detectar inconsistencias y aprender de nuestras fallas. No obstante, como advierte la psicóloga KristinNeff, pionera en el estudio de la autocompasión, “la autocrítica severa activa el mismo sistema de amenaza que el cerebro utiliza ante un peligro externo”. Esto implica que, al criticarnos con dureza, nuestro cuerpo responde con estrés, ansiedad y defensividad. En lugar de corregirnos, muchas veces nos paraliza.
Revisar la historia de la autocrítica nos lleva a comprender cómo esta ha sido moldeada por entornos autoritarios, religiosos o altamente competitivos, donde el valor de una persona dependía de su obediencia o productividad. Hoy, con mayor acceso a la información sobre salud mental, es necesario proponer una nueva forma de mirarnos a nosotros mismos: con objetividad, pero también con humanidad. ¿Por qué no tratar nuestras fallas con la misma comprensión con la que tratamos las de quienes amamos?
La propuesta es clara: pasar de una autocrítica destructiva a una autocrítica constructiva. Esto implica sustituir juicios duros por preguntas inteligentes: ¿qué aprendí de esto?, ¿qué puedo hacer diferente?, ¿qué parte de mí necesitaba atención en ese momento? Así, la autocrítica se convierte en una forma de diálogo interno que impulsa, no que limita. Los expertos en inteligencia emocional, como Daniel Goleman, señalan que la capacidad de autoevaluarse con claridad y sin autoengaños es clave para una vida equilibrada.
En la práctica, desarrollar una autocrítica saludable requiere tiempo y entrenamiento. Técnicas como el journaling, la meditación, o la terapia cognitivo-conductual ayudan a detectar patrones de pensamiento autodestructivos y a transformarlos en pensamientos útiles. Incluso en contextos laborales o escolares, fomentar una cultura de retroalimentación consciente puede generar personas más resilientes y colaborativas. No se trata de dejar de ver nuestros errores, sino de verlos con más profundidad y menos miedo.
El impacto de una autocrítica equilibrada es profundo. Mejora la autoestima, fortalece la empatía y potencia el aprendizaje. Además, al dejar de atacarnos, disminuyen los sentimientos de vergüenza y aumenta la responsabilidad personal. En vez de autocensura, se abre un espacio de autoexploración. Como dijo Carl Rogers, uno de los padres de la psicología humanista, “la curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar”.
¿Estamos listos como sociedad para redefinir nuestra relación con nosotros mismos? La autocrítica no tiene que ser el látigo que nos condena, puede ser la brújula que nos orienta. Si aprendemos a hablarnos con verdad y con respeto, descubriremos que el mayor cambio no viene de la culpa, sino de la comprensión.