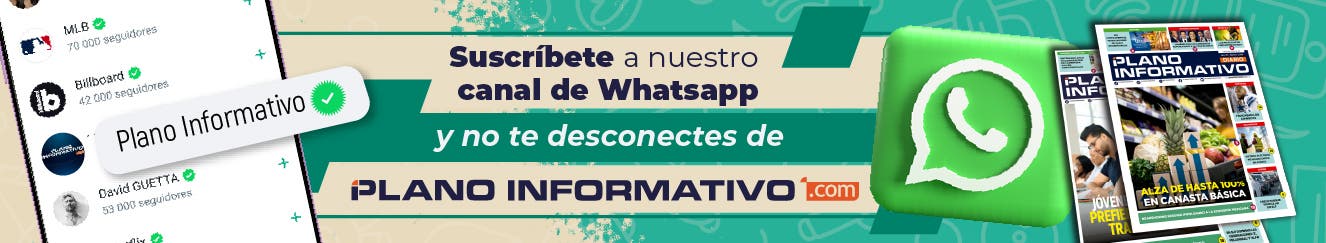San Luis Potosí, SLP.- Durante años, el lirio acuático ha sido visto como una amenaza silenciosa para los cuerpos de agua en México. Su expansión descontrolada, especialmente visible en presas como El Realito en San Luis Potosí, lo ha convertido en sinónimo de abandono, contaminación y descuido institucional. Sin embargo, recientes hallazgos del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) podrían cambiar —al menos en el discurso— esa narrativa, la raíz del lirio tiene la capacidad de retener metales pesados, lo que lo convierte en un posible filtro natural contra la contaminación.
Pero, ¿se trata realmente de un hallazgo transformador o de una estrategia para maquillar la falta de acciones concretas? Esa es la pregunta que hoy ronda entre activistas, especialistas en medio ambiente y ciudadanos que, desde hace meses, ven cómo las aguas potosinas desaparecen bajo un manto verde sin que haya soluciones visibles.
El estudio del IPICYT, presentado recientemente, señala que el lirio actúa como una especie de esponja biológica que absorbe metales contaminantes. Esta propiedad podría ser útil en contextos controlados y bajo supervisión científica, como parte de una estrategia de remediación ambiental. Pero el punto clave está en la palabra “controlado”. Porque la realidad, hoy, es que en cuerpos de agua como El Realito, el lirio no está contenido, ha cubierto el 100% de la superficie, y no como parte de un proyecto ecológico, sino por falta de mantenimiento y abandono gubernamental.
Aunque desde la administración municipal se ha planteado que este descubrimiento revalora el papel del lirio y permite considerar su permanencia como positiva, lo cierto es que la planta continúa creciendo sin regulación, sin plan de manejo y sin que se conozcan protocolos para su retiro seguro, especialmente por la acumulación de metales en sus tejidos, que puede convertirla en un residuo peligroso.
Más allá del discurso optimista, no se ha presentado un modelo operativo, ni técnicos municipales ni del IPICYT han mostrado públicamente un esquema concreto para convertir esta planta en un verdadero aliado ambiental. Por el contrario, las promesas de soluciones —como en otras administraciones— han quedado sepultadas bajo la superficie turbia de la burocracia.
Expertos en ecología acuática coinciden en que el lirio puede tener usos positivos, pero sólo en sistemas cuidadosamente diseñados, lagunas de tratamiento, humedales artificiales o zonas específicas con monitoreo continuo. Nada de eso ocurre en San Luis Potosí. De hecho, la acumulación del lirio ha dificultado otras funciones críticas del ecosistema, como la oxigenación del agua y el tránsito de especies.
El reto, pues, no está sólo en reconocer las propiedades del lirio, sino en traducir ese conocimiento en una política pública viable, transparente y con resultados visibles. Hoy, esa ruta no existe.
Así, mientras el lirio sigue extendiéndose por las presas de San Luis Potosí, el riesgo no es sólo ambiental, sino simbólico, convertir una posible solución en una excusa, y una planta invasora en un argumento para justificar la inacción. Porque una cosa es descubrir que el lirio retiene metales pesados, y otra muy distinta es usar ese dato como pretexto para no hacer nada.