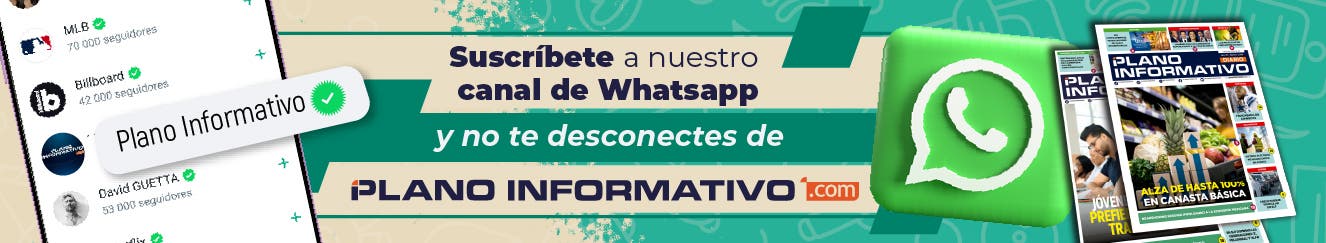Hay ciudades que gritan y otras que apenas susurran. Las primeras se imponen con sus edificios de cristal y anchas calles; las segundas, en cambio, se dejan descubrir con tiempo, caminándolas, escuchándolas. Son esas ciudades que, sin levantar la voz, conservan la memoria colectiva en placas oxidadas, muros grafiteados y esquinas cargadas de historias que resisten al olvido.
Al caminar por ciertas ciudades, hay algunos espacios urbanos que transforman su función inmediata para convertirse en depositarios de la experiencia compartida. Estos elementos, aparentemente insignificantes, constituyen el verdadero núcleo de lo urbano: huellas físicas que nos vinculan con quienes estuvieron antes y configuran el sentido de pertenencia de quienes están ahora.
La nomenclatura urbana es, en ese sentido, un espejo de tensiones ideológicas. Los nombres de calles, colonias y glorietas no son neutros ni inocentes: representan decisiones sobre qué merece ser recordado, quién tiene la autoridad de nombrar y qué relatos se inscriben en el espacio público. Las grandes avenidas suelen homenajear a los “héroes de bronce” de la historia oficial, mientras que los barrios periféricos desarrollan una cartografía emocional propia, sostenida en la oralidad, que rara vez encuentra validación institucional.
También debemos voltear a ver los edificios que han sido reconvertidos. El cine transformado en restaurante, el mercado que sobrevive a la invasión de franquicias. Más que monumentos, son crónicas arquitectónicas vivas, testimonios materiales de los vaivenes sociales y económicos de una comunidad.
Frente a esto, la mayor amenaza no es la destrucción, sino la sustitución acrítica, errática. La modernización mal entendida, esa que borra antes de comprender, convierte al progreso en amnesia. Centros comerciales idénticos, torres sin rostro, vialidades anónimas: son formas de producción espacial que ocupan territorio pero vacían significado. Crean lo que Marc Augé llamó “no-lugares”: espacios de tránsito sin identidad, incapaces de generar arraigo o pertenencia.
La gentrificación, los megaproyectos inmobiliarios y la homogeneización estética avanzan bajo el discurso del desarrollo, pero su resultado suele ser la pérdida de lo particular, lo narrativo, lo nuestro.
No hablemos, sin embargo, de una ciudad-museo. El archivo urbano no debe fosilizarse. Hay que buscar una forma de planear que parta del reconocimiento de lo existente, no de su negación. Calles y avenidas que respeten placas conmemorativas; restaurantes modernos que conserven entradas de antiguas tiendas, farmacias u hoteles; torres habitacionales que dialoguenen altura, en escala y en textura con vecindades centenarias. Esa sería una modernización que suma en vez de borrar.
Ello exige un cambio de paradigma en la formación de arquitectos, urbanistas y tomadores de decisiones. Se requiere una educación del lugar, una alfabetización simbólica que permita leer la ciudad antes de escribir sobre ella.